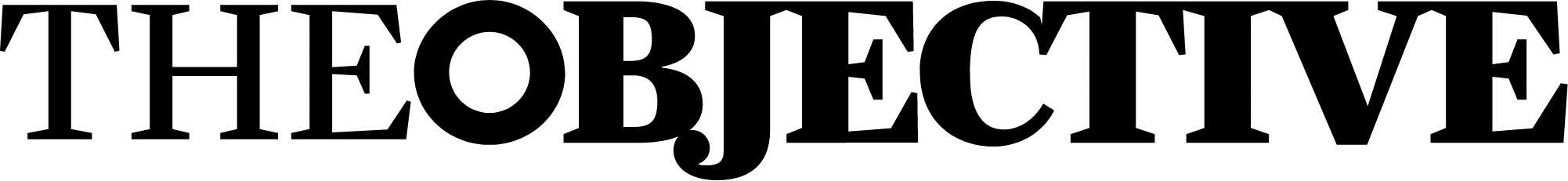La baja tasa de natalidad y el envejecimiento demográfico en España
Las estimaciones realizadas por la Comisión Europea reflejan tasas de dependencia económica de hasta el 60%

Una mujer embarazada.
En las últimas décadas se está produciendo un envejecimiento demográfico en la mayoría de las economías desarrolladas, al que España no es ajena. Este envejecimiento está avanzando a un ritmo más rápido de lo que cabría esperar como consecuencia de las bajas tasas de fertilidad (1,16) y el aumento en la esperanza de vida (80,4 años en hombres y 85,7 en mujeres).
Las estimaciones realizadas, y recientemente actualizadas por la Comisión Europea, apuntan hacia un agravamiento del problema, con tasas de dependencia económica de la tercera edad que podrían llegar a rondar, en el caso de España, el 60% en 2050.
Las consecuencias socioeconómicas de la baja natalidad son una realidad. Las cuentas públicas se verán duramente golpeadas, por un lado, por el mayor gasto en sanidad y en prestaciones a la tercera edad, por otro, por los menores ingresos vía impuestos y cotizaciones sociales.
Si bien, el impacto no se limita exclusivamente al Estado del bienestar. Las propensiones agregadas a ahorrar y a consumir se modifican con los cambios demográficos. Cuanto mayor es el peso de la población de edad avanzada, mayor es la propensión media a consumir y menor la tasa de ahorro. Además, la aversión al riesgo aumenta generalmente con la edad, por lo que el ahorro generado difícilmente se canaliza a través del mercado de capitales. También el patrón de consumo varía con la edad, por lo que los cambios demográficos que están sucediendo tienen efectos en la estructura productiva del país.
Como consecuencia de todo ello, la productividad, principal fuente del crecimiento económico, se ralentizará. Y si se tiene en cuenta el efecto directo del envejecimiento en el mercado laboral, que verá reducir la población activa, y, por ende, el número de ocupados, es de esperar que el crecimiento potencial del país se frene.
Detener todos estos efectos está en nuestras manos, pero para ello es imprescindible que se adopten medidas concretas y variadas.
1. La tasa de natalidad en España y en la UE
A lo largo de las últimas décadas, en Europa, y de forma más acusada en España, se está produciendo un cambio en la estructura demográfica de los países, caracterizada por un marcado envejecimiento de la población, que introduce presión en sus sistemas de Seguridad Social y amenaza, en última instancia, el mantenimiento del Estado del bienestar, tal y como se conoce actualmente. Son muchos y variados los factores que contribuyen a este envejecimiento poblacional, entre ellos, el descenso constante de la tasa de natalidad, que, si bien se ha intensificado en las últimas décadas, tiene sus inicios en la segunda mitad del siglo XX.
En 2022, último año para el que hay datos disponibles, el número medio de hijos por mujer en la UE27 se situó en 1,46, destacándose, además, que en ningún Estado el índice de fecundidad alcanza los 2,1 hijos por mujer, valor que garantiza el reemplazo generacional.

Como se muestra en el gráfico 1, Francia es el país con el mayor índice coyuntural de fecundidad, 1,79 hijos por mujer. Le siguen Rumanía con 1,71, Bulgaria con 1,65 y la República Checa con 1,64. En el extremo opuesto, con los índices de fecundidad más bajos se encuentran Malta (1,08), España, (1,16) e Italia (1,24). España, por lo tanto, es el segundo país en el que las mujeres tienen menos hijos.
Por otro lado, llama la atención que sólo en tres de los 27 países europeos la edad media para la maternidad sea inferior a los 30 años, situándose nuevamente España en el penúltimo puesto, al ser la edad media de 32,1 años, 1,5 años por encima de la media europea.
Además, tal y como se refleja en el gráfico 2, España se sitúa nuevamente entre los países de Europa que gastan menos en prestaciones familiares, en términos per cápita, tan solo por delante de Malta, Chipre, Bulgaria, Grecia, Italia y Portugal. En España el porcentaje de gasto en protección social dedicado a políticas familiares se sitúa 2,68 puntos porcentuales por debajo de la media europea.

La baja tasa de fecundidad en España no es algo nuevo, sino que es el resultado de una clara tendencia decreciente que se inicia ya a mediados del siglo XX. Como se observa en el gráfico 3, dicha tasa se ha reducido un 58% en los últimos cincuenta años, pasando de 2,77 hijos por mujer en 1975 a 1,16 en 2022. Ya en 1981 la tasa se situó por debajo del valor que asegura el reemplazo generacional. Solo entre 1998 y 2008 se frena esta tendencia, cuando se produce un ligero aumento de la fecundidad hasta llegar a los 1,44 hijos por mujer. Este incremento se asocia a la mejora de la situación económica y a la llegada de mujeres inmigrantes en edad reproductiva.

A partir de 2008 se retoma la senda descendente de la tasa de fecundidad, esta vez más suave, lo que puede estar motivado por el inicio de la crisis económica, y por la caída del número de mujeres en edad fértil (25-40 años) que representan el 83,5% de los nacimientos, debido a la caída de la natalidad en los años 80 y principios de los 90. Sin embargo, como Adserà y Lozano (2021) afirman, en muchos casos esta situación no es deseada. Alrededor del 35% de las mujeres que han superado la edad reproductiva óptima querría haber tenido más descendencia. Tal y como se pone de manifiesto en INE (2018), las mujeres españolas habrían preferido tener, en media, un hijo más. También habrían elegido tener su primer hijo 5,25 años antes.
Si bien las proyecciones del INE hasta el año 2071 prevén un ligero aumento de la tasa de fecundidad (11%) hasta alcanzar 1,37, esta seguirá siendo inferior a la tasa de reemplazo generacional. La mayor parte de ese incremento (8 puntos porcentuales) se espera que se logre en 2035, para, a partir de ese momento, seguir una tendencia más estable.
Junto a la caída de la tasa de fecundidad se observa un retraso en la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo. En el periodo analizado esta aumenta en casi cuatro años, pasando de estar próxima a los 29 años en 1975, hasta situarse en 2021 cerca de los 33 años (cuando la mujer ya ha agotado la mitad de su vida reproductiva). Mientras que, en 2012, el 6,2% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2022 ese porcentaje se elevó hasta el 11%. Por otro lado, el 42% de las mujeres residentes en España, con edad entre 18 y 55 años, tuvo a su primer hijo más tarde de lo que consideraba ideal.
1.1. Principales obstáculos a la maternidad
La caída de la tasa de fecundidad es un fenómeno generalizado, si bien, en España está, si cabe, más agravado. Con frecuencia se achaca la reducción de la natalidad a la incorporación de la mujer al mercado laboral, así como a cambios en las prioridades de la sociedad. Aunque estos hechos pueden influir, lo cierto es que también se han dado en otros países europeos que ofrecen mejores tasas de fecundidad. Es necesario encontrar los factores diferenciadores que explican el comportamiento de la tasa de natalidad en España. Conocerlos puede ayudar a adoptar medidas para prevenirla y evitar sus consecuencias económicas. Para ello nos serviremos de la información que se desprende de dos encuestas. Por un lado, la elaborada por la Comunidad de Madrid, en octubre de 2021, a 800 personas residentes (500 mujeres y 300 hombres), con edades comprendidas entre los 18 y 45 años. Y por otro, de la Encuesta de Fecundidad del INE de 2018 (última disponible), a la que respondieron 17.175 personas de toda España, de entre 18 y 55 años (14.556 mujeres y 2.619 hombres).
De la encuesta realizada por la Comunidad de Madrid (2021) se desprende que los cuatro factores que los ciudadanos madrileños consideran que constituyen un freno a la maternidad/paternidad son, por orden decreciente de importancia: la conciliación de la vida laboral y familiar (para el 65% de los encuestados), la falta de recursos económicos (56%), la inestabilidad laboral (47%) y la dificultad de acceso a la vivienda (39%). Otros factores destacables, aunque de menor importancia, son: el apoyo del cónyuge o pareja en el cuidado de los hijos, el acceso a escuelas infantiles (etapa 0-3 años), gozar del apoyo de sus empresas y de las Administraciones Públicas o tener una pareja estable. Estos mismos factores se ponen de manifiesto en la Encuesta de Fecundidad del INE (2018). En este caso, razones laborales, de conciliación y económicas han sido el motivo que han llevado al 44,14% de las mujeres a tener menos hijos de los deseados.
Por otro lado, las mujeres creen que el trabajo es el principal obstáculo para la maternidad al tener esta un impacto negativo en la estabilidad laboral y en la promoción profesional. Solo un 23% de las mujeres encuestadas por la Comunidad de Madrid manifestaron no haber tenido ningún problema laboral en el trabajo después de tener hijos, y un 10% afirmaron sentirse apoyadas por sus empresas. El 67% restante expresaron haber tenido experiencias negativas entre las que destacaron: tener dificultades para conciliar la vida laboral y profesional (26%), frenó su ascenso profesional (27%), tuvieron problemas generales en la empresa (18%), y sintieron miedo de comunicar su embarazo en la empresa (12%).
En cuanto a la falta de recursos económicos y la inestabilidad laboral, cabe señalar que, en 2023, un 13,1% de la población tenía un contrato a tiempo parcial, porcentaje que se incrementa hasta el 27,3% para la población de menos de 40 años. Además, un 74% de estos contratos corresponden a mujeres.
Las mujeres en edad fértil son las que más sacrificios hacen, ya sea de manera voluntaria o forzada. De los que afirman trabajar a tiempo parcial por no encontrar un empleo a tiempo completo, el 72,5% son mujeres, y el 27,5% restante hombres. Por otro lado, el 17,3% de las mujeres deciden aceptar un trabajo a tiempo parcial para dedicarse al cuidado de hijos o mayores dependientes, porcentaje que se incrementa hasta en 8 puntos porcentuales si nos centramos en las mujeres en edad fértil (25-49 años). Y en cuanto a los que optan por interrumpir temporalmente (6 meses) su actividad laboral para cuidar de sus hijos, el 97% son mujeres, mientras que el 18% de las mujeres opta por dejar de trabajar.
Los problemas económicos se agravan cuando analizamos la situación de los jóvenes (20-29 años). Según la Encuesta de Población Activa del INE, su tasa de desempleo se situó, en 2023, en el 19,58%, la segunda más alta de la UE y el 23,22% trabajaron a tiempo parcial. Bajo este escenario, las dificultades para adquirir o alquilar una vivienda, con precios al alza, aumentan. Quizás por esto la edad media de emancipación de los jóvenes alcanza los 30,4 años, muy por encima de los 26,3 de la UE-27, lo que retrasa la edad de la maternidad.
1.2. Medidas adoptadas para incentivar la maternidad/paternidad
Cuando se pregunta a los padres y madres qué medidas concretas ayudarían a incentivar la natalidad, tres son los ámbitos en los que se centran sus respuestas. En primer lugar, en el ámbito laboral, se solicitan medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. En concreto, las medidas más demandadas se centran en el aumento de los permisos de maternidad/paternidad, en la flexibilización de los horarios de trabajo, y en facilitar el cuidado de los hijos, tanto en guarderías como en colegios, con horarios más adaptados a las necesidades de los padres. En segundo lugar, en la concesión de ayudas económicas, tanto por nacimiento como para cubrir el coste de la educación de los hijos. Y, en tercer lugar, también se solicita la adopción de medidas que faciliten el acceso a una vivienda, en propiedad o en alquiler, a precios asequibles.
Castro Martín et al (2021) argumentan que las tasas de fecundidad tienden a estar más cerca del nivel de reemplazo en sociedades que fomentan la igualdad de género, ofrecen facilidades para equilibrar la vida personal y laboral, y proveen apoyo público para las responsabilidades parentales.
Algunas Comunidades Autónomas, conscientes de la necesidad de incrementar la tasa de fecundidad para fomentar el desarrollo social y el crecimiento económico de la región, han puesto en marcha, en los últimos años, planes específicos de apoyo a la natalidad. Estos planes incluyen medidas que buscan dar respuesta a las demandas señaladas anteriormente, motivo por el que se centran en:
1. Fomentar la natalidad, favoreciendo la constitución de familias, la emancipación de los jóvenes, y apoyando a las mujeres durante el embarazo, así como en las primeras etapas tras el nacimiento.
2. Favorecer el acceso al mercado laboral y la conciliación de la vida profesional y familiar. Para ello, incrementan las plazas gratuitas en escuelas infantiles públicas, conceden ayudas a la contratación de personas para el cuidado de menores a domicilio, amplían las actividades en los colegios fuera del horario escolar –aula matinal, comedor escolar y/o actividades extraacadémicas–, y fomentan y reconocen ayudas para mujeres autónomas y empresas que sean familiarmente responsables –por implantar el teletrabajo y flexibilizar los horarios laborales–.
3. Ayudar a las familias que tengan hijos y a aquellas que requieran una mayor protección, tales como familias numerosas, monoparentales, con discapacitados y/o personas mayores a su cargo, y madres embarazadas en situación de vulnerabilidad.
4. Facilitar el acceso a la vivienda, ya sea ampliando el plazo del seguro de impago para el alquiler de vivienda a menores de 35 años, facilitando a los jóvenes una financiación ajena que llegue hasta el 95% del precio de la vivienda, y ofreciendo alquiler social de viviendas públicas a jóvenes, mujeres embarazadas y familias monoparentales y/o numerosas, entre otras.
Entre las comunidades que han puesto en marcha medidas de fomento de la natalidad cabe mencionar el caso de la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía por tener planes de carácter plurianual.
Del plan de la Comunidad de Madrid pueden destacarse, por tener un carácter diferenciador, cuatro cuestiones. En primer lugar, que considera al no nacido como hijo a efecto de los beneficios aprobados. En segundo, que, va más allá de las habituales ayudas que se conceden en el momento del nacimiento, pues incluye una ayuda de 500 €/mes desde el quinto mes de embarazo hasta que el niño cumple 2 años. En tercer lugar, que existe un cheque educativo, para la etapa entre 0 y 3 años, para facilitar a los padres la libre elección de centro. Y, por último, que contempla la aplicación de una tarifa plana a la Seguridad Social, de 50 € durante 24 meses, para mujeres emprendedoras que se reincorporen a su actividad tras la maternidad.
Por su parte, en Andalucía, se ha incluido en las políticas públicas la perspectiva de familia (se analiza el impacto de las diferentes medidas públicas que se aprueban en las familias) y, por las características propias de su territorio, se incluyen medidas específicas para incentivar la natalidad en el medio rural.
Castilla León y Galicia disponen de una tarjeta cuyo importe debe dedicarse a adquirir productos exclusivos para niños, que se da a los progenitores cuando nace el hijo en Castilla y León, mientras que en Galicia se facilita a partir de la 21 semana de gestación.
En esta misma línea, otras comunidades, como la Junta de Galicia, Castilla y León, La Rioja, País Vasco y Navarra, aplican ayudas a la familia y en favor de la conciliación. Son especialmente destacables las ayudas que se conceden a los progenitores que soliciten una reducción de jornada (Castilla León, Rioja y País Vasco) o que pidan una excedencia para el cuidado de los menores (Castilla León, País Vasco y Navarra). Madrid, Andalucía y Galicia conceden también ayudas a aquellas empresas que sean familiarmente responsables. En esta línea podemos destacar también el caso de Baleares, que está tramitando una ley de conciliación que contempla el reconocimiento de un banco de horas que permita a los padres flexibilizar su horario laboral.
En resumen, la mayoría de las medidas aplicadas por las Comunidades que se muestran proclives a favorecer la natalidad se dirigen hacia aquellos ámbitos en los que las madres y los padres manifiestan encontrar más obstáculos a la hora de tener hijos.
2. Un cambio en la estructuta demográfica
Junto a la caída en la tasa de fecundidad, se observa una reducción de la tasa de mortalidad que trae consigo un aumento de la esperanza de vida y una modificación de la estructura demográfica. Desde comienzos de los años 70, los mayores de 65 años se han más que triplicado, y su peso frente a la población en edad de trabajar (tasa de dependencia) se ha duplicado, alcanzando en el 2022 el 30%.

La situación se estima aún más grave de no adoptarse medidas que favorezcan la natalidad. Como se muestra en el gráfico 4, la tasa de dependencia económica de la tercera edad alcanzará el 60% en la primera mitad de la década de los 50, lo que significa que no habrá ni dos personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. Y aunque la inmigración ha supuesto hasta ahora un alivio importante, convirtiéndose en fuente de rejuvenecimiento de la población, lo cierto es que ni unas altas tasas de inmigración serán suficientes para evitar el envejecimiento demográfico en España.
Por un lado, porque como se recoge en Leguina Herrán y Macarrón Larumbe (2023), la tasa de fecundidad de las mujeres inmigrantes está convergiendo con la de las nacidas en España, al tiempo que se está retrasando la edad a la que tienen su primer hijo, y es de esperar que esta tendencia se mantenga en el tiempo. Por otro, y como se menciona en Mestres Domènech (2019), porque serían necesarios algo más de 18 millones de inmigrantes en las próximas dos décadas para mantener la tasa de dependencia actual, algo realmente impensable con los niveles actuales.
Este envejecimiento demográfico supone un reto desde el punto de vista económico. El Estado del bienestar, en especial el sistema de pensiones y el sanitario, se resentirán, pero no serán las únicas consecuencias económicas. Los patrones de consumo y ahorro, el mercado de trabajo, el crecimiento económico, e incluso la productividad, se verán seriamente dañados.
Este envejecimiento demográfico supone un reto desde el punto de vista económico. El Estado del bienestar, en especial el sistema de pensiones y el sanitario, se resentirán, pero no serán las únicas consecuencias económicas
2.1. El impacto del envejecimiento en las cuentas públicas
Solo en lo que va de siglo, el gasto público en sanidad se ha incrementado a un ritmo de casi el 5% anual, hasta alcanzar los 93.000 millones de euros en 2022 (7% del PIB). Aunque el Covid-19 elevó el gasto en un 12,6%, lo cierto es que este no es el único motivo del mayor gasto en salud.
La utilización de los servicios sanitarios se intensifica con la edad. Cuando la población en su conjunto alcanza edades cada vez más avanzadas, se expone a una serie de enfermedades y contingencias propias de la vejez que elevan el gasto sanitario. La cronicidad de enfermedades, la dependencia, y la necesidad de cuidados de larga duración, son algunos de los factores que justifican este mayor gasto.
Mientras el gasto por ciudadano se sitúa por debajo de los 1000 € para aquellos con edades entre los 15 y los 19 años, se eleva hasta más allá de los 4000 € a partir de los 80 años. Por ello, es de esperar que el gasto sanitario prosiga con su senda ascendente y alcance su máximo hacia el año 2050, al situarse en el 8,4% del PIB (AIReF (2023a)). No solo el gasto en servicios sanitarios se verá afectado, también el gasto farmacéutico sufre las consecuencias del envejecimiento. Según la AIReF (2023b), el gasto medio en productos farmacéuticos que soporta la Seguridad Social se sitúa en los 68,9€ en el caso de las personas activas, y asciende a los 521,5 € en el de los jubilados.
Por otro lado, el aumento de la tasa de dependencia de la tercera edad es un duro golpe a las cuentas de la Seguridad Social. No obstante, el deterioro de su balance financiero no es nuevo. Ya en 2010, fruto del cambio demográfico y de la falta de reformas que ajustasen el gasto en pensiones, la Seguridad Social atravesó por momentos de inestabilidad.
El sistema de pensiones de jubilación surgió en España a finales de los 60 como un sistema de reparto de prestaciones definidas. Desde entonces ha sido objeto de diferentes reformas con las que se ha buscado salvaguardar su estabilidad, garantizar su continuidad y, en ocasiones, asegurar la renta de los pensionistas.
Aunque la mayoría de las medidas se han centrado en reducir el gasto público en pensiones (limitando su importe y endureciendo el acceso a la pensión), también las medidas para incrementar los ingresos (aumentando los porcentajes de las cotizaciones), o incluso mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, han estado presentes (véase cuadro 1).
Si bien estas reformas han servido para paliar parcialmente, y siempre de forma temporal, las presiones sobre el equilibrio financiero de la Seguridad Social, lo cierto es que hasta ahora se han mostrado insuficientes. El gasto en pensiones se situó, en 2021, en el 13,9% del PIB, solo por debajo de Grecia (16%), Italia (16,3%), Austria (15%), Francia (14,9%) y Portugal (14,2%). Un nivel que se antoja alto pese a que las tensiones inflacionistas y el Covid-19 lograron reducirlo en 0,6 puntos porcentuales frente al nivel del 2020. Además, es de esperar que la eliminación del factor de sostenibilidad en 2021, y la indexación de las pensiones en función de la tasa de inflación, sitúen el gasto por encima de lo esperado (véase García-Arenas (2024)).
Por otro lado, las previsiones demográficas no ayudan a aliviar la carga sobre el sistema de pensiones. Las recientes estimaciones de la Comisión Europea (2024) elevan el gasto hasta el 16,7% en 2070, alcanzando el pico en la década de los 50 al situarse en el 17,3% del PIB (tabla 1). Algo más optimistas son las previsiones de la AIReF, y sobre todo las del Gobierno, para quien el gasto no alcanzará el 15% del PIB. Pese a todo, será más que probable que se requieran reformas adicionales para poder cumplir con el compromiso adquirido en el marco del Plan de Recuperación (el gasto promedio en pensiones en el periodo 2022-2050 no superaría el 13,3% del PIB).

El MEI (mecanismo de equidad intergeneracional), puesto en marcha para incrementar la hucha de las pensiones de la Seguridad Social, no será suficiente y, aunque la presión demográfica pueda llegar a relajarse, especialmente a partir de 2050, será necesario afrontar cambios adicionales en el mercado de trabajo y en la edad efectiva de jubilación, actualmente situada en 62,1 años en el caso de los hombres y 61,8 en el de las mujeres.

2.2. Las consecuencias sobre el mercado de trabajo
El cambio en la estructura demográfica tendrá efectos directos en el mercado de trabajo. La edad media de la población ocupada seguirá la senda ascendente. En lo que va de siglo, el número de ocupados de más de 55 años se ha casi triplicado, mientras que se ha reducido en una cuarta parte el de menores de 30 años. Esto ha provocado cambios en el mercado de trabajo.

Por un lado, y como se muestra en el gráfico 5, se está produciendo un claro envejecimiento en el mercado laboral. La participación de la población de más de 55 años entre el total de ocupados se ha duplicado, y la edad media de la población trabajadora se sitúa en los 48 años.
La ampliación en la edad legal de jubilación hasta los 67 años, y las reformas llevadas a cabo en el sistema de pensiones para animar la permanencia en activo una vez alcanzada la edad de jubilación, pueden justificar, al menos parcialmente, el envejecimiento de la población ocupada. En 2013, cuando se adoptaron reformas en el sistema de pensiones para promover la jubilación activa, una cuarta parte de la población que contaba entre 60 y 65 años estaba jubilada. Actualmente solo lo está el 13%. Más importante aún es el aumento que se observa en el número de personas que retrasan su salida del mercado laboral (un 5% del total de jubilaciones en 2023, lo que supone un incremento de casi 5.000 personas en solo dos años). Además, quienes lo hacen, se mantienen más tiempo activos.

Por otro lado, se está reduciendo el peso relativo de la población en edad de trabajar, lo que supone un descenso de la oferta de trabajo, y por ende de la tasa de actividad, que ha disminuido, desde que alcanzó su nivel máximo en 2012, hasta situarse en el 58,7%. Una parte de la reducción observada es fruto del envejecimiento demográfico. El ejercicio de simulación llevado a cabo por Cuadrado et al (2023) estima que, de haberse mantenido la estructura demográfica del 2012, la tasa de actividad podría incluso haber sostenido su senda ascendente (véase gráfico 6).
Es de esperar que las dificultades del mercado de trabajo para encontrar mano de obra disponible se agraven como consecuencia del envejecimiento demográfico. Así, solo en lo que queda de década la tasa de actividad podría llegar a caer incluso en 3,8 puntos porcentuales, algo que la inmigración no será capaz de mitigar.
Las consecuencias de estos cambios observados en el mercado de trabajo no se harán esperar. Tanto el tejido empresarial, como la productividad de la mano de obra, y por supuesto el crecimiento económico, se resentirán.
2.3. Otros efectos macroeconómicos
En la medida en que el envejecimiento de la mano de obra se hace patente, la productividad de la economía se ve arrastrada a la baja. Por un lado, y según Mestres Doménech (2019), las empresas con plantillas más envejecidas presentan una mayor aversión al riesgo a la hora de tomar decisiones de inversión, por lo que el emprendimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías, elementos clave en la productividad y el crecimiento, se reducen. Por otro, se observa una menor predisposición a la formación continua, y una mayor aversión al riesgo en los trabajadores de mayor edad. La suma de estos dos factores hace a las sociedades envejecidas menos productivas.
Aunque el impacto negativo sobre la productividad es inevitable, la mecanización de procesos puede, al menos en parte, mitigarlo. Llorens i Jimeno y Mestres Domènech (2020) afirman que, en aquellas regiones en las que la industria tiene una mayor importancia es posible mecanizar procesos y compensar parte de la caída de la productividad.
Y al tiempo que se reduce la fuerza laboral y cae la productividad, el crecimiento económico y el bienestar se contraen. La productividad es el motor principal del crecimiento económico, y ya hemos visto como esta se reducirá como consecuencia del envejecimiento. Pero, además, la caída de la población en edad de trabajar merma aún más las posibilidades de crecimiento. Montilla y Murillo Gili (2023) cifran la elasticidad del crecimiento económico con respecto al envejecimiento entre el (-0,83) en el escenario más pesimista y el (0,24) en el más optimista.
Pero también se producirán cambios en los niveles de consumo y ahorro que afectarán al crecimiento económico. El envejecimiento desplaza la demanda de bienes intensivos en capital hacia bienes intensivos en trabajo, tales como el ocio. En su afán por atender la demanda se desvían recursos productivos desde los sectores intensivos en tecnología y propensos a la innovación hacia aquellos que, por definición, son menos productivos. Vivienda y suministros del hogar, alimentación y ocio se llevan casi el 70% del presupuesto de las personas jubiladas. Además, y con independencia del tipo de bienes que se consuman, la jubilación reduce el nivel de consumo. No obstante, el ahorro acumulado a lo largo de la vida puede suponer un respiro, al menos durante los primeros años (véase Mestres Domènech et al (2023)).
3. Conclusiones y recomendaciones para paliar los efectos del envejecimiento
Adoptar medidas urgentes con las que evitar, o al menos suavizar, los problemas que se derivan, tanto a corto como a medio plazo, del envejecimiento demográfico, debe constituir una de las principales prioridades de las políticas públicas del Gobierno de España en los próximos años. El problema debe abordarse desde una perspectiva global, mediante la adopción de medidas que actúen sobre los diferentes ámbitos que se ven afectados.
Una de las líneas prioritarias para frenar el envejecimiento consiste en actuar sobre la tasa de natalidad. Adoptar medidas que otorguen una mayor estabilidad económica y laboral a los jóvenes puede ser un primer paso para animar la natalidad.
Facilitar el acceso a una vivienda (en propiedad o en alquiler) a precios asequibles, puede, por un lado, favorecer la formación de una familia, y por otro, adelantar la edad a la que tienen su primer hijo. En este sentido, sería deseable contar con un parque inmobiliario de propiedad pública que facilite el acceso de los jóvenes a una vivienda a cambio de un alquiler asequible. También la concesión de ayudas directas al pago del alquiler ha dado buenos resultados en algunos Estados, como los países nórdicos, entre otros. Los avales públicos o los seguros de impago, son otras de las medidas que pueden favorecer el acceso a la vivienda.
No obstante, el mayor problema que encuentran las familias para tener hijos es la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar de los progenitores. Por ello, debe trabajarse en favor de dicha conciliación, tanto desde el punto de vista de los trabajadores, como a través de incentivos a las empresas que la faciliten y se muestren favorables a la maternidad.
En este sentido, se propone extender la aplicación de medidas ya vigentes en algunas Comunidades Autónomas, y que permiten a los padres dedicar una parte de su vida laboral al cuidado de los hijos sin que ello suponga una penalización económica o un obstáculo en su carrera profesional. Facilitar el acceso gratuito a centros de educación de 0 a 3 años, ampliar los horarios de los centros escolares con actividades gratuitas fuera del horario escolar y en periodos vacacionales, así como conceder ayudas para cubrir los gastos de contratación de personas a domicilio para el cuidado de los hijos, entendemos pueden tener efectos positivos en la natalidad. Otras medidas que favorecerían la conciliación son: facilitar el teletrabajo e implementar la jornada continua, siempre que las características del empleo lo permitan, o, incluso, flexibilizar los horarios laborales.
Y aunque favorecer la natalidad es la mejor medida para atajar los problemas del envejecimiento, sus beneficios solo se verán en el largo plazo. Por eso debe acompañarse de otras actuaciones, cuyos resultados sean más inmediatos, que relajen las presiones sobre el Estado del bienestar, garanticen la estabilidad del empleo y mejoren la productividad.
En relación con las pensiones, se apuesta por recuperar el factor de sostenibilidad, reducir la cuantía de la pensión frente al salario medio y compensarlo con la implantación de la mochila austriaca, y mejorar las desgravaciones fiscales a planes de pensiones privados individuales. Así mismo, se debe extender la edad efectiva de jubilación, al menos hasta la edad legal, pues al tiempo que relaja la presión sobre las cuentas de la Seguridad Social, ayuda a mejorar las tasas de empleo.
Para mejorar la estabilidad en el empleo, se puede incentivar a las empresas que sean familiarmente responsables, pero también a los autónomos. Una forma consistiría en reducir las cotizaciones a la Seguridad Social que soportan desde el momento del embarazo hasta que el hijo cumpla los 3 años. Sería posible incluso alargarlo más allá de esa edad, siempre que la empresa ofrezca el teletrabajo, implante la jornada continua o flexibilice horarios laborales.
Pero para que los jóvenes se animen a tener hijos es necesario ofrecerles oportunidades de empleo que reduzcan la precariedad laboral y les garanticen una estabilidad económica. La formación en competencias orientadas al mercado laboral, potenciar la formación profesional y la firma de acuerdos que mejoren la cooperación entre los centros de formación y las empresas, que tan buenos resultados han dado en Finlandia, pueden ser un buen punto de arranque para reducir la tasa de paro juvenil.
Finalmente, de nada servirán las medidas que pretendan adoptarse si la productividad de la mano de obra no logra remontar su senda descendente. Para ello, automatizar procesos, allí donde es posible, incentivar los aumentos del tamaño empresarial e incorporar la formación continua, son aspectos sobre los que el Gobierno puede actuar. Además, cabe la posibilidad de premiar a las empresas que promuevan el sentido de pertenencia a la empresa y mejoren el ambiente laboral.
Este artículo ha sido publicado originalmente en la revista Cuadernos FAES de pensamiento político. Si quiere leer otros textos parecidos o saber más sobre esa publicación, puede visitar su página web.