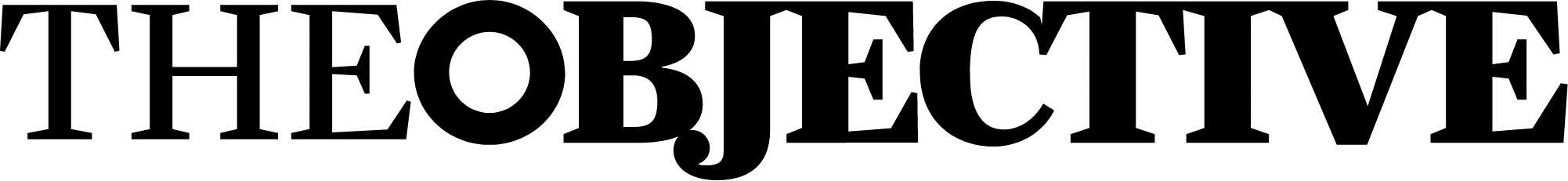Leonel Fernández: «España jugó un papel de liderazgo real en las cumbres iberoamericanas»
El expresidente dominicano repasa la historia reciente de su país y el estado de la geopolítica en la era Trump
Esta semana, en Conversaciones con Cebrián, el protagonista es Leonel Fernández, nacido en la ciudad de Santo Domingo en 1953. Escritor, abogado, catedrático y político, fue presidente de la República Dominicana durante tres mandatos, entre 1996 y el año 2000 y entre 2004 y 2012. Perteneciente durante esa época al Partido de la Liberación Dominicana, ingresó en él junto a su equipo fundador, liderado por el profesor Juan Bosch, el primer presidente electo en el país tras la larga dictadura de Trujillo. Durante sus mandatos, Fernández desarrolló una dinámica de política exterior para rescatar al país de su aislamiento tradicional. Reforzó los lazos dominicanos con varios países del entorno y algunos de África. Además, reorientó la inversión pública hacia el gasto social y privilegió la educación y salud públicas. El actualmente presidente de La Fuerza del Pueblo, partido por él fundado hace menos de tres años, es en la actualidad jefe de la oposición parlamentaria. Leonel Fernández es, además, amante de la lectura y reconocido como uno de los académicos y profesionales más lúcidos de su generación. No se lo pierdan.
JUAN LUIS CEBRIÁN.- Buenos días, Presidente.
LEONEL FERNÁNDEZ.- Muy buenos días, Juan Luis.
JLC.- Bienvenido a THE OBJECTIVE. Este es un lugar donde estamos procurando ilustrar a la audiencia no solo española, sino también de América Latina sobre los sucesos, la cultura, la política, la sociología en España y también en América Latina. Y queremos empezar precisamente con usted en días tan señalados como son el 60 aniversario de la Revolución constitucionalista en República Dominicana, que fue una revolución en favor de la Constitución Democrática frente a la invasión norteamericana, la dictadura del triunvirato que desplazó de su legítima presidencia al presidente Juan Bosch. Queremos inaugurar con esta conversación un repaso un poco actualizado a lo que ha sucedido en América Latina, en las democracias de América Latina, en los últimos años y lo que puede suceder en los años venideros, habida cuenta de la situación. Y para comenzar pudiera hacer un relato breve de en qué consistió la Revolución Dominicana y la invasión de la República por el ejército norteamericano hace 60 años. ¿Qué significado tenía después de tanto tiempo de la dictadura de Trujillo?
LF.- Sí. En primer lugar, gracias por tan gentil invitación, Juan Luis, a participar en este programa. Y por supuesto, estamos festejando en República Dominicana el 60 aniversario de ese acontecimiento épico, fundamental en la historia del siglo 20 de la República, que fue la Revolución de abril de 1965, conocida como Revolución Constitucionalista. Su antecedente inmediato tiene que ver con el golpe de Estado que derrocó a Juan Bosch, primer presidente democráticamente electo después de tres décadas de dictadura trujillista, y había mucha ilusión en el pueblo dominicano de que habría una transición hacia la democracia. Y así empezó una nueva Constitución, la primera Constitución social en la historia dominicana fue la del año 1963. Lamentablemente el gobierno solamente pudo durar siete meses. Se produjo un golpe de Estado militar y se creó entonces un gobierno de facto conocido como el Triunvirato. El triunvirato gobernaría desde septiembre de 1963 hasta que estalla la revolución de abril de 1965. Había ya un grupo de jóvenes militares, a nivel de coroneles, básicamente, que estaban procurando retornar al poder exiliado en Puerto Rico. Cuando se produjo el golpe, Bosch fue a Puerto Rico, y allí estaba. Miembros de su partido, el PRD, lo visitaron en varias ocasiones, de manera que había una cierta comunicación, y esos jóvenes militares estaban pensando justamente en crear un movimiento cívico militar para sacar del poder al gobierno de facto. Los hechos se adelantaron. No estaba previsto que fuera un 24 de abril, y entonces ahí estalla la revolución. José Francisco Peña Gómez, entonces muy joven, era secretario de Prensa del Partido Revolucionario Dominicano. Tenían un programa radial llamado Tribuna Democrática, y desde ese programa la 13.30 de la tarde llama al pueblo a tomar las calles en defensa del orden constitucional. Bueno, entonces ya ese día, inesperadamente para el pueblo dominicano, hay un movimiento alcista, cívico-militar. Tienen una reunión en la embajada norteamericana. El embajador norteamericano no estaba en el país. Los americanos desalientan este movimiento espontáneo cívico que ha surgido en la población dominicana. Pero los constitucionalistas siguen su lucha. Se produce una batalla importante el día 27, llamada La Batalla del Puente –el puente Juan Pablo Duarte–, porque el grupo contrario al movimiento constitucionalista estaba en la base de San Isidro, que queda al este del río Ozama. Por lo tanto, tendrían que cruzar ese puente para llegar al corazón de la ciudad. Los tanques de guerra intentaron cruzar, pero el pueblo en armas, con los jóvenes militares, los frenaron, y se dio un gran triunfo. Un triunfo militar del movimiento constitucionalista. Se entendía ya que el movimiento había triunfado. Incluso Juan Bosch se preparaba para retornar a la República Dominicana, cuando de repente Estados Unidos ordenó una intervención militar al día siguiente, el día 28. Y lo que empezó como una guerra, una revolución armada para retornar a Bosch y a la Constitución al mismo tiempo, se convirtió en una guerra patria en defensa de la soberanía nacional. 23.000 soldados norteamericanos llegaron a República Dominicana. Primero decían que para proteger las vidas de los ciudadanos norteamericanos que estuvieran allí, como de otros extranjeros. Pero pronto cambiaron la narrativa, y llegaron a decir que era porque la revolución se había tornado comunista, que había una lista de 50 que habían tomado el mando de la revolución, lo que no era cierto. Fue una falacia que se creó en aquel momento. Claro, estábamos en la época de la Guerra Fría. Hay una proximidad geográfica de República Dominicana con Cuba. Se inventaron la idea de que Estados Unidos no permitiría una segunda Cuba en Dominicana, y sobre esa base frustraron el triunfo definitivo de la Revolución Constitucionalista, la revolución democrática que restituiría a un presidente legítimamente electo por el pueblo dominicano y una Constitución votada por una Constituyente . Fue, por consiguiente, un craso error de Estados Unidos confundir un movimiento reformista, democrático, constitucionalista, con una revolución comunista.
JLC.- Esto, paradójicamente, se pone de actualidad con la segunda elección del presidente Trump en los Estados Unidos, porque responde de alguna manera a una teoría, elaborada precisamente por don Juan Bosch, al que yo conocí durante su exilio, paradójicamente en la España franquista. Él escribió un ensayo que se llamaba El pentagonismo, donde venía a decir que el pentagonismo era sustituto del imperialismo, que Estados Unidos, mediante el poder militar, había establecido un imperio que empezó con la anexión de Tejas y California, la ocupación de México, ( se quedaron con más del 50% de Méxic)o, y luego la guerra con España, que hizo que España perdiera Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ahora vemos a Trump también, de repente, con ambiciones expansionistas. Ha llegado a hablar incluso de anexionarse Canadá y Groenlandia, de comprar Groenlandia. Y hay un desorden creciente en el Nuevo Orden internacional, en donde vemos un serio peligro para las democracias, para las cada vez menos democracias que existen en el mundo. Y por cierto, hay una democracia en República Dominicana, que es casi una excepción ya en estos momentos en lo que se refiere a América Latina en general y al Caribe y Centroamérica en particular. Es una democracia que funciona sin polarización y sin exclusión. Es una democracia donde manda la mayoría, pero la minoría es respetada y además se coordinan para proteger el interés general y obtener fines que no son ideológicos, sino que fundamentalmente pertenecen a la sociedad. ¿Cómo ve el futuro de la democracia, el papel de los Estados Unidos en el Nuevo Orden Mundial y aAmérica Latina en ese terreno?
LF.- Lo de Juan Bosch y la tesis del pentagonismo, sustituto del imperialismo, fue una tesis muy novedosa en su momento. Obviamente, cuando habla como que el pentagonismo sustituye al imperialismo, se remonta un poco a la etapa de la post Segunda Guerra Mundial, cuando se inició un proceso de descolonización. Las potencias europeas que aún tenían colonias en África, en Asia… Bueno… se logró en algún momento la independencia por decisión de los imperios. Otras veces fueron guerras, en Argelia fue una batalla, en Indochina igual, primero con los franceses, que se van después de la batalla de Dien Bien Phu. Los norteamericanos les suceden hasta la época de Nixon, en los años 70. Hubo un proceso de descolonización y ya el imperialismo tradicional clásico, que surge en el siglo XIX, desaparece. Entonces el protagonismo es del Departamento de Defensa. Los Estados Unidos ven que la guerra es un negocio donde intervienen numerosos actores en la vida norteamericana: científicos, universidades, etcétera… Todo está en el negocio de la guerra que, de acuerdo con la tesis de Bosch, era parte también de la tradición histórica norteamericana, que hace referencia al expansionismo continuo. Bueno, ahora llega Trump y la impresión que genera es un neo expansionismo: que si Panamá les pertenece, y por consiguiente tienen derecho a plantear su soberanía sobre el Canal de Panamá. Obligan a rescindir los contratos que tenían con unos empresarios de Hong Kong.
JLC.- Aunque parece que ahora se lo están pensando los empresarios de Hong Kong.
LF.- Ahora, bueno, ja ja ja. Se planteó la rescisión de los contratos, en primer lugar, forzados, hay alguna acción coercitiva para lograr eso. Pero en segundo lugar, cosa muy curiosa, se quiere cambiar la cartografía: ya no existe el Golfo de México, ahora sería el Golfo de América y a Estados Unidos se le llama América, o sea que el Golfo sería de ellos. También irónicamente, se refiere al Canadá como el estado número 51 de la Unión. Y se referían a Trudeau, el Primer Ministro, como el gobernador Trudeau, una forma de humillación política. Y ya luego Groenlandia, quieren comprarle Groenlandia a los a los daneses. Bueno, en fin. Es decir, esta visión neo expansionista, dicho así de manera tan clara, no se ha visto en la historia de los Estados Unidos. Por lo menos en la historia contemporánea, no se había visto. Había cierta cautela en expresar los verdaderos intereses que tenían, siempre matizando con compartir el bien común, la cooperación, la ayuda, con las distintas instituciones que Estados Unidos ha tenido como el Cuerpo de Paz, la Alianza para el Progres.. Ahora el gobierno de Trump desmantela a USAID, es decir, la institución que se dedica a prestar ayuda social a nivel internacional. Hay un desmantelamiento del Estado federal ayudado por Elon Musk. De manera que es una ruptura si se quiere. Un punto de inflexión del Estado norteamericano con su pasado. ¿Hacia dónde va? Es la incertidumbre. No se ve claro qué es lo que se procura con todo esto. Lo que sí es que está generando un nivel de conflictividad interna en los Estados Unidos que no se conocía. Conflicto con las universidades, conflicto con las oficinas de abogados…
«Trump rompió con el conservadurismo tradicional del Partido Republicano, que fue partidario de la globalización»
JLC.- Y con la Magistratura. Ha llegado a detener a una jueza, porque protegió a un inmigrante que quería ser detenido o deportado por el FBI. ¿Usted nació en Nueva York?
LF.- No, nací en Santo Domingo, pero viví desde niño en Nueva York.
JLC.- Y por lo tanto, conoce bien la sociedad norteamericana. Yo tengo dos hijos americanos, prácticamente, que viven allí. La pregunta es si efectivamente la ruptura que hay en Estados Unidos amenaza también a la democracia norteamericana, que aparentaba ser la primera democracia del mundo y en estos momentos está en entredicho que no se esté poniendo en peligro la independencia del Poder Judicial y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Hay una especie de retroceso democrático severo en lo que era el país líder del occidente democrático.
LF.- Es interesante, porque eso es lo que plantean dos profesores de Harvard del ámbito de Ciencias Políticas, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en un libro que se titula Cómo mueren las democracias, El tema son los Estados Unidos. Y una premisa es Trump en su primer periodo de gobierno en el 2016. Algo inesperado. Nadie pensaba que realmente podía alcanzar la presidencia. Y empiezan por plantear una queja con respecto al Partido Republicano. ¿Cómo fue posible que se permitiera lo que ellos llaman un demagogo radical que se alzara con la candidatura, con la nominación frente a otros 16 contendientes de la tendencia clásica conservadora del Partido Republicano? Nadie pensaba en aquel momento que fuese posible que Trump ganase. Inclusive muchos pensaban que Trump llegó a aspirar a la nominación como una especie de propaganda para sus negocios, pero sin embargo logró colarse. Hoy entendemos mejor la razón por la que se coló. Había un malestar en la sociedad norteamericana en el tránsito que se hizo de un modelo económico industrial a una economía de servicios. Muchas empresas se fueron al mundo asiático. A China, fundamentalmente, otras a Vietnam, a Corea del Sur… Entonces ese cordón industrial norteamericano en Michigan, la costa este de Estados Unidos, con la industria automotriz, las empresas textiles, se quedaron como fantasmas. Y hubo un sector de la economía norteamericana que se tornó anti globalización, porque la globalización implicó no solamente que se priorizó el sector servicios con una hegemonía del sector financiero global ,sino que la industrialización se convirtió en un mecanismo de producción fragmentada. Es decir, con las cadenas globales de valor. La industria automotriz y el vehículo no se produce en un solo lugar: la carrocería en un sitio, las gomas en otro, la parte de cristal en otro y termina por ensamblarse en otro lugar. Una verdadera producción global. Eso afectó al sector industrial norteamericano y fundamentalmente a los trabajadores. La base fundamental de apoyo electoral del Partido Demócrata siempre fueron los sindicatos, que se debilitaron al debilitarse la clase trabajadora, y por consiguiente todo eso fue naciendo mucho antes de Trump, yo diría ya visiblemente, desde el punto de vista político, cuando Clinton se presentó como candidato en 1993: el candidato Ross Perot ya hablaba de la necesidad de que Estados Unidos volviese a sus fundamentos, que el globalismo era algo que les iba a afectar. Clinton era representante de la globalización emergente. Esa globalización posguerra fría, una nueva ola globalizadora que en aquel momento no se veía claramente. Todos lo veían, digamos, con beneplácito. Pero también había luces y sombras. Tuvo ganadores y perdedores. Los perdedores se fueron radicalizando en contra del modelo fueron encontrando esa representación política en un Ross Perot, en un Pat Buchanan, y finalmente en Donald Trump. Trump rompe con el conservadurismo tradicional del Partido Republicano, que fue partidario de la globalización. Tanto Bush padre como Bush hijo. Republicanos ambos, fomentaron también el acuerdo de libre comercio con toda América Latina, el ALCA. Primero fue Bush padre, después lo siguió Clinton. No se pudo dar plenamente, sino que se hizo de manera subregional. Tenemos el CAFTA, que viene siendo Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el DR-CAFTA, pero no se llegó a América del Sur.

JLC.- Vamos a hablar de Estados Unidos y Centroamérica, el Caribe, digamos, lo que siempre ha sido denominado como el patio trasero del imperio americano. En estas circunstancias, con una guerra en el corazón de Europa, con esa crisis interna en los Estados Unidos, esa polarización tremenda y esa lucha anti globalización, una especie de nuevo nacionalismo industrial parece que se quiere imponer.
LF.- Y un proteccionismo comercial.
JLC.- Y con el proteccionismo comercial, con los aranceles, etcétera, con la expulsión de los inmigrantes ilegales, incluso el encarcelamiento de algunos de ellos en las cárceles de El Salvador. ¿Cómo se contemplan desde el llamado patio trasero de Centroamérica y el Caribe y cómo se contemplan desde América Latina los peligros y las oportunidades que la comunidad iberoamericana tiene en estos momentos debido a la ausencia de Europa de un lado y ahora la hostilidad norteamericana del otro?
LF.- Primero, fíjese, caso extraño, ¿verdad? Se ha priorizado tanto América del Norte como América Latina en general en este segundo mandato de Trump. Ya hemos visto el conflicto con el Canadá mirando hacia el norte, pero también con México, porque lo que le dice al Canadá se lo dice a México. O sea, vamos a establecer aranceles porque se presume que empresas chinas irán a México y que luego entonces entrarían, conforme al acuerdo de libre comercio, al mercado norteamericano, exento del pago de aranceles. Por tanto, están penalizando a México ante la eventualidad que ellos calculan que eso pudiese ocurrir. Una especie de triangulación. Empresas chinas, pero ya convertidas en empresas mexicanas, producirían el bien en territorio mexicano, y entraría al mercado de Estados Unidos exento de impuestos. Por tanto le han impuesto a México altos aranceles. Luego está el caso de Panamá, al que hemos hecho referencia. Hay un cuestionamiento de la soberanía de Panamá sobre su canal, que en virtud de un tratado que se firmó, el Tratado Torrijos-Carter, la soberanía del canal pasó a Panamá. Panamá, como sabemos, históricamente era una provincia de Colombia que Estados Unidos hizo desprender para crear un país diferente y entonces tomar el control del canal. Esa es la historia. República Dominicana y los países centroamericanos tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero ahora se ha establecido un arancel, un 10%. Ese arancel viola el tratado, porque el tratado era sobre bienes y servicios elaborados, con unos criterios establecidos, que entraban en el mercado de Estados Unidos sin pagar impuestos.
JLC.- Con el acuerdo de Libre Comercio.
LF.- Con Biden se creó la ilusión de que esas empresas norteamericanas establecidas en Asia iban a ser atraídas de nuevo a la esfera de influencia norteamericana. La geoeconomía. Porque contrario a Trump, que considera que las empresas volverán a Estados Unidos, en el modelo del Partido Demócrata se sabía que no. Plantearon entonces lo que llaman el mirroring y el friendly shoring. Esas empresas vendrían a lugares que tengan una cercanía geográfica con Estados Unidos, pero también una relación amigable con ellos. Ese lenguaje ha desaparecido con Trump. No se ha hablado ni de near shoring ni de friendly shoring. No se ha hablado en estos momentos. Por tanto, hay una incertidumbre respecto de cuál es el futuro de la relación con Estados Unidos y de esas empresas. La perspectiva general que se tiene es que no volverán a Estados Unidos, y si vuelven no será en las condiciones de antes, de 15 o 20 años atrás. En razón de la automatización de la producción que existe hoy día, el avance tecnológico. Ya se va a emplear inteligencia artificial, machine learning, en todo lo que tiene que ver con producción industrial. Todavía el costo laboral es más alto si se hace en Estados Unidos que si se hace en México, Centroamérica, o República Dominicana. También el que empresas norteamericanas bajo la modalidad de zonas francas, industriales o maquilas, operen en nuestros territorios es una contención a la migración masiva ilegal. Si Estados Unidos nos despoja de esa posibilidad, es lógico que la presión migratoria se va a incrementar. Se vio muchos años atrás en la época de Reagan. Estableció la iniciativa para la Cuenca del Caribe, que consistió en un libre comercio pero unilateral. Los productos elaborados en nuestros países llegaban al mercado americano exentos de impuestos, y no era recíproco. La reciprocidad viene después de la Guerra Fría, porque en la época de Reagan eso se hace por razones también estratégicas y razones geopolíticas. Es decir. Se excluyó a Cuba y se acudió a Nicaragua en aquel momento y solamente aquellos países que estaban bajo un régimen democrático pleno se les permitió ingresar a esto. Pero termina la Guerra Fría, el factor ideológico desaparece y entonces el modelo, en lugar de ser iniciativa para la cuenca del Caribe, son acuerdos de libre comercio con carácter de reciprocidad. La economía dominicana tiene que abrirse a la importación de bienes y servicios de Estados Unidos, exentos del pago de aranceles. Obviamente hay una cierta asimetría en eso, y hay productos que si se logran liberalizar plenamente afectarían. Hoy tenemos en República Dominicana el caso del arroz, está en lista para permitir la importación de Estados Unidos. Claro, los productores arroceros dominicanos dicen: «pero un momento, el arroz en Estados Unidos es subsidiado en su producción y subsidiado su aportación». Entonces no hay equidad, no hay equilibrio en esta relación de comercio, y por tanto vamos a renegociar. O posponemos su entrada a la liberalización o se eliminan los subsidios en Estados Unidos para su producción, porque de no ser así, va a arruinar a los productores de arroz de República Dominicana, y por tanto, a 14 provincias del país que dependen de la producción de arroz, que es parte de la dieta nacional.
«Hoy la democracia también tiene que tener un componente económico y social»
JLC.- República Dominicana es una excepción: en lo que se refiere a estabilidad política en las últimas década; en lo que se refiere a la existencia de dos partidos o coaliciones fundamentales una más conservadora, otra más formalmente progresista, pero absolutamente respetuosa con las leyes de la democracia y con el sistema institucional y constitucional. ¿Cómo se ve República Dominicana en estos momentos Tras la confusión generada por los Estados Unidos? ¿Puede tener República Dominicana algún papel concreto y especial? ¿Qué pasa con la situación en Haití, de la que últimamente no se ha hablado mucho pero es n siempre preocupante, precisamente en el Caribe. Los esfuerzos que se hicieron en la época de Clinton, para resolver los problemas después del terremoto, etcétera, no han surtido efecto y en este momento es un lugar gobernado por bandas de malhechores, fundamentalmente. Y luego, ¿de qué manera Europa, y fundamentalmente España, por sus relaciones de todo tipo, históricas, culturales e incluso familiares, y en este momento inversoras muy fuertemente, las empresas españolas en temas de turismo, cómo ve el futuro de República Dominicana? ¿Cómo ve el presente? ¿Esa estabilidad va a seguir funcionando? Háblenos un poco de su país.
LF.- La República Dominicana, desde el punto de vista político, tiene dos momentos claves. 1961 con la muerte de Trujillo, por lo que hemos hablado de Bosch y la revolución. Del 61 hasta el 78, la naturaleza del debate nacional fue la política. Libertad, democracia, elecciones libres, etcétera. A partir del 78, que es por donde se inicia la transición democrática de toda América Latina, porque primero fue República Dominicana y en la década de los 80 fue el resto de países de la región. Pero a partir del 78 ya casi tenemos 50 años, 47 años para ser más precisos, donde no ha habido interrupción del proceso constitucional dominicano. Cada cuatro años hay elecciones. Ahora, en el año 94 se presentó una crisis de acusación de fraude, y entonces hubo un acuerdo de limitar el Gobierno a dos años, el Gobierno de Balaguer. Habría sido del 94 al 98, y se limitó dos años hasta el 96 como solución a la crisis. Salvo eso, y algún intento de reforma constitucional para quedarse en el poder de algunos de los presidentes, ha habido estabilidad política democrática en la República. O sea, la democracia electoral se ha ido perfeccionando. Y cuando ha habido irregularidades se busca la forma de resolverlo. Aspiramos a que se consolide el tema de la democracia electoral. Pero hoy día la democracia es más que… digamos, ir a unas urnas y escoger unas autoridades. Hoy la democracia también tiene que tener un componente económico y social. Y alguien va más lejos, con un componente medioambiental y tecnológico. La República Dominicana está en ese proceso de cómo convertir su democracia electoral en una democracia económica y social que significa brindar oportunidades para que la gente pueda beneficiarse del crecimiento económico y convertir ese crecimiento en desarrollo sostenible. Avanzamos en esa dirección. Y creo que es un buen ejemplo de cómo la estabilidad política democrática genera un clima apropiado para la inversión, para el crecimiento y el desarrollo, y que eso se traduzca en prosperidad para la población. Es un buen ejemplo, sobre todo cuando se compara con Haití, porque en Haití es todo lo contrario. Al tener una inestabilidad política crónica ha caído en la miseria total, y en estos momentos una situación de inseguridad absoluta, que tiene que ver básicamente con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Al producirse ese asesinato, el Estado ha colapsado. Se hablaba de un Estado fallido, ahora es un Estado colapsado, inexistente, y estas bandas criminales tienen el control del territorio en Haití. Mientras eso ocurre, Haití retrocede cada vez más en la miseria. Se hunde más en el crimen, en el secuestro, en los asaltos y en la miseria más absoluta que uno pueda imaginar. Y eso representa un cierto desafío para República Dominicana.
JLC.- Sí, pero paradójicamente Haití es una amenaza en ese sentido a República Dominicana, pero al mismo tiempo, la inmigración haitiana en República Dominicana, pues como otro tipo de inmigración latinoamericana en Estados Unidos, o africana o de Europa del Este en Europa occidental, a veces se considera una amenaza, pero en realidad también es una ayuda y una solución al crecimiento económico del país. Es decir, hay una mano de obra haitiana importante en República Dominicana que ayuda al desarrollo de determinados sectores, fundamentalmente agrícolas. Ahora la pregunta es ¿qué hacer para resolver el caso haitiano? ¿Es un caso que puede resolver República Dominicana o lo tienen que resolver las Naciones Unidas? ¿Francia, como el poder histórico de la República de Haití, debería tener algún papel en ello?
LF.- En realidad, lo que siempre se teme es la migración masiva, irregular y desordenada. Entonces, lo que ha ocurrido con la presencia haitiana en República Dominicana es que se ha convertido en eso. Es una presencia masiva que se está teniendo irregular, ilegal, desordenada. A eso hay que ponerle freno. Y por supuesto, implicaría necesariamente deportar diariamente a todos aquellos que se encuentren indocumentados que se encuentren de manera ilegal en el país. Y de eso se trata lo que está ocurriendo hoy día. ¿Por qué ha ocurrido? Porque esa migración viene desde siempre, estamos conscientes. Pero ha habido varios cambios que se han dado en ese proceso migratorio en la época de Trujillo y en la época de los gobiernos de Balaguer. La industria azucarera jugaba un papel importante en nuestra economía. Entonces había un contrato entre Estados que permitía la importación de trabajadores de la caña, que es un trabajo temporal, mientras dura la cosecha. Una vez que terminaba retornaban a Haití, porque solamente se concentraban en la industria azucarera. Lo que ha ocurrido hoy día es que la industria azucarera ya no tiene el papel protagónico que tenía antes en la economía nacional, y por lo tanto la presencia haitiana se ha diversificado. Está en la producción de guineos, en la de tomates y arroz, está en la construcción… Su presencia se ha diversificado y ya no hay el control que se tenía en otros tiempos. Terminada la producción se quedan y al quedarse bueno, se multiplican y nacen los hijos de migrantes indocumentados. ¿Y qué hacer con ellos? Ellos exigían que esos nacidos en territorio dominicano fueran declarados dominicanos. Se da una batalla con respecto a eso. Se estableció claramente que en el caso dominicano no existe el ius solis. Para nosotros, el ius sanguinis tiene derecho a reclamar la nacionalidad. El hijo de dominicanos y de extranjeros, pero que estén nacionalizados, o que tengan residencia regular, que no es el caso de la mayoría. Ahora incluso vienen mujeres embarazadas a dar a luz en los hospitales República Dominicana, lo que ha creado una gran tensión. Esto ha generado ciertamente una reacción adversa por parte de la población dominicana. Antes se quedaba a nivel político, entre gobernantes. Hoy día es un tema que afecta a la sociedad dominicana, porque también en adición a cómo ha habido una mutación de la presencia migratoria. También ocurrió que en Haití los gobiernos de Préval fueron los dos periodos de gobierno –coincidimos él y yo– donde hubo estabilidad en Haití. Y estaba presente también la una misión de Naciones Unidas conocida como la MINUSTAH, más de mil hombres. Pero además llegaban mil millones de dólares a la economía haitiana que se distribuían en pequeños negocios. Era un cierto alivio. Cuando en MINUSTAH termina su mandato, no había una policía preparada, hay una disolución del Ejército y lo que ha predominado es el caos. A eso se le añade, como he dicho previamente, el asesinato de Jovenel Moïse, y ya es tierra de nadie. En ese contexto, las bandas criminales etc. , la migración ilegal masiva representa una amenaza, más que una oportunidad para República Dominicana. Todo eso tiene que arreglarse. Hay que poner las cosas en orden. Vamos a permitir ingresar a todos los que son legales, regulares, que vengan a una labor específica. Quizás en este caso, un dueño de finca de producción de guineos ,puede decir cuántos trabajadores necesita y por qué tiempo. Y eso se puede regularizar. En la construcción, usted ha sido contratado en la construcción de este edificio. Cuando esto termine, terminó su contrato y usted regresa a su país. Hay un desorden en todo eso. Y ese desorden entonces ha ido generando una reacción muy emotiva por parte de la población dominicana.
«Hay un tono de humillación que para una potencia emergente como China es inaceptable»
JLC.- Ha sucedido en Estados Unidos. Está sucediendo en Europa… El problema, además, sirve de acicate para el crecimiento de partidos de extrema derecha en Europa. La cuestión de la migración, y de la inmigración ilegal, de los países más desfavorecidos a los países más desarrollados o mejor establecidos es un problema que empieza a ser mundial. Y parece que no habría otra solución que la ayuda del mundo desarrollado a los países subdesarrollados para que tengan un mayor nivel de vida, porque en Europa vienen inmigrantes, en pateras, en el mar, mujeres embarazadas, que hay que ver lo mal que deben vivir en sus lugares de origen para abordar ese peligro formidable de las travesías en el mar, donde cerca de 40.000 personas perdieron la vida en el mar Mediterráneo tratando de emigrar ilegalmente. Y parece que Naciones Unidas y los diversos países receptores de inmigración deberían hacer una política de ayuda a los que efectivamente generan esa emigración, porque nadie quiere irse de su país ni de su casa si no es por una necesidad grave. Y sobre Naciones Unidas. Estamos en medio de un riesgo de guerra mundial, según dice el Presidente de la primera potencia militar del mundo. Parece que Naciones Unidas y las instituciones multinacionales, la Organización Mundial del Comercio, la OIT, están perdiendo también peso y capacidad de influencia en los gobiernos nacionales.
LF.- Sin duda que hay una crisis del multilateralismo. No cabe duda que eso es así y naturalmente el derecho de veto en el Consejo de Seguridad hace que los conflictos no puedan resolverse con el peso con que debe llevarse a cabo. Yo diría que hay una crisis de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas como tal es la convergencia de los 194 Estados miembros. Entonces solamente puedo hacer lo que los Estados miembros decidan. Claro, lo que está ocurriendo es el cambio geopolítico que se da a nivel mundial, porque cuando termina la Guerra Fría hay un poder unipolar que es el de los Estados Unidos. Rusia está prácticamente en una humillación total. La disolución de la Unión Soviética llevó a Rusia a ser un país tercermundista. Pero los acontecimientos terroristas del 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera global del 2007-2008, la pandemia del 2021 del COVID, han ido generando una mutación también en el ámbito mundial. La emergencia de China, consolidada como la segunda potencia mundial, el resurgimiento de Rusia como una potencia ya militar también importante, con presencia en África –había intervenido en Siria–, la situación de la guerra con Ucrania… Yo leyendo incluso la prensa de hoy, ya se ve que los ucranianos están dispuestos a discutir la entrega de territorio a Rusia. Y en medio del diálogo, Rusia es capaz de mandar 200 drones a Kiev. Es decir, es un mundo que ha cambiado, donde el orden geopolítico mundial obviamente no es el mismo de 20 o 30 años atrás. Ahora, con el resurgimiento de Rusia, la emergencia de China y una potencia norteamericana que luce en declive y políticamente disfuncional. Pero qué pasa aquí, llega un presidente y lo primero es que declara una guerra comercial a China, sobre todo. Aranceles por un 140%, lo que significa que no entren sus productos al mercado norteamericano. Pero aquello lo van a reciprocar. Y por consiguiente, ¿a qué conduce todo eso? A un declive de la economía global, a una situación de hiperinflación, aumento el desempleo y un trastorno social por doquier. Yo pienso que hay un escalamiento peligroso hacia una confrontación, que esperemos que no se produzca. Ni queremos tampoco alarmistas en decir que estamos en una antesala de que eso vaya a ocurrir. Obviamente que está faltando sensatez, está faltando madurez en estos momentos, y yo pienso que incluso hasta en la retórica, hasta en la forma de referirse al otro, hay un tono de humillación que para una potencia emergente como China es inaceptable. Entonces, China también ha endurecido su retórica y le responde a Estados Unidos de tú a tú. Y ya le dice aquí no estamos negociando nada. Eso no es verdad. Estamos abiertos al diálogo, pero no a la capitulación. Se han ido endureciendo las relaciones internacionales y a eso hay que buscarle, obviamente, un bajadero, que empieza por recoger la forma, el estilo en que se dirige al otro, que siempre prevaleció en el mundo. Un estilo diplomático, un estilo y unas formas que hoy día se han perdido.

JLC.- Hoy se han perdido. Bueno, y en este país, en España se han perdido de manera impresionante: ¡ como se insultan los políticos en el Parlamento!. En vez de parlamentar se insultan. De repente tenemos un gobierno que no ha presentado presupuestos nada más que una vez, y no los presenta anualmente como obliga la Constitución, con el argumento de que como no se van a aprobar porque no tienen mayoría, es una pérdida de tiempo que el Parlamento parlamente.
LF.- Ahora, ¿dónde se origina eso, Juan Luis? En Estados Unidos. ¿Y qué ocurre después? Que lo copian. Porque si a Trump le dio resultado o le dio éxito, ¿por qué no? Entonces usted lo ve en Milei, en Argentina, y lo ve en Bolsonaro.
«Lo que prevalece en República Dominicana hoy día es esa visión de modernización y desarrollo, y mucho tiene que ver la diáspora con eso»
JLC.- Y vemos a Bukele.
LF.- Y a Bukele, claro.
JLC.- Y vemos tantas, tantas derivas antidemocráticas, también en Europa, que se supone que era el paraíso o el oasis democrático, que es muy preocupante. Hablemos un momento de España y Republica Dominicana, porque hay una República Dominicana en España. Hay más de 200.000 dominicanos con pasaporte dominicano, más otros 100.000, o 100 y pico mil, diríamos «híbridos», que son españoles, pero con padre o madre, dominicanos, etcétera. Y además la diáspora dominicana en España fue, en los años 80, uno de los primeros grupos verdaderamente de inmigrantes, junto con los inmigrantes marroquíes, que era identificable, y el primer grupo de América Latina o de Hispanoamérica, que efectivamente aparecía integrado y aparecía actuante en este país. ¿Cómo ve a la diáspora, en general a la diáspora dominicana, que es muy importante en Estados Unidos también? ¿Y cómo ve a la diáspora en España?
LF.- Sí, bueno, la diáspora para República Dominicana ha resultado muy importante, porque la gente que ha salido se ha encontrado con un mundo moderno, un mundo desarrollado, lo cual ha interiorizado, y lo que prevalece en República Dominicana hoy día es esa visión de modernización y desarrollo, y mucho tiene que ver la diáspora con eso. En Estados Unidos hay 2.400.000, pero de esos ya 1.300.000 ha nacido en Estados Unidos. Algo que también está ocurriendo aquí en España, digamos los híbridos de padres dominicanos pero nacidos en España. O una mezcla, la madre dominicana, el padre español y nacido en España. Es una tendencia que se va incluso a expandir con el tiempo. Eso va a ser cada vez más así, pero se mantiene el vínculo con las raíces de origen, a través de la cultura, a través de las remesas, a través de intercambios de diverso género que se producen en la cultura. La dieta que consumen es la dominicana, la música, la historia, sigue estando presente ahí. Pero también al estar en España o al estar en Estados Unidos o en Italia, en cualquier lugar, aprenden nuevas formas de producción, de trabajo…
JLC.- De organización también.
LF.- Y de organización, hasta del manejo del tiempo, ¿verdad? Yo digo que los dominicanos hemos creado una nueva dimensión del tiempo, que no es ni AM ni PM, sino DM, es decir, Dios mediante. «Llego a las ocho, Dios mediante». Entonces se aprende por aquí que tienes que ser preciso con la hora, de relojero suizo. Puntuales. Entonces hay costumbres, hay normas que van aprendiendo y que obviamente contribuyen a mejorar todavía las condiciones de vida de los dominicanos, en términos de mejoría de condiciones materiales, de vida, pero también espirituales, porque la gente aprende. La gente, digamos, entra en otro mundo cultural y trasciende. Eso ha ayudado enormemente. Hablamos de que la diáspora debe ir de la mano con el desarrollo nacional. Y creo que efectivamente ha sido así. Y la tendencia que se percibe es que va a consolidarse para que sea así.
JLC.- A mí me recuerda la situación actual de República Dominicana, a la que visito frecuentemente como usted sabe, a la España de los 60. En la España de los 60, los dos principales rubros de ingresos del Estado eran el turismo y las remesas de los emigrantes españoles a Europa, a Francia, Alemania, a Holanda, Inglaterra, etcétera. Esos son los dos rubros principales también de los ingresos fiscales de del Estado dominicano. Y es lo que a mí me hace suponer que efectivamente, si se aprendiera la lección de España, que aprovechó esa oportunidad para industrializarse y para crecer económicamente ,y para llegar puntualmente a los sitios… hay que decir que es una de las cosas importantes, la puntualidad forma parte del ahorro. Ahorrar tiempo, es ahorrar dinero. Y me recuerda mucho a eso. Pero sin embargo veo –y no sé como lo ve usted, no solo desde Dominicana, sino desde su experiencia hispanoamericana–, que la política española –no hablo de este gobierno solo, sino de los de los últimos gobiernos, prácticamente desde el comienzo de este siglo, desde que volvió el PSOE al poder y luego el PP, o sea, no es nada ideológico ni de los partidos– ha descuidado la presencia y la relación con Hispanoamérica. Al tiempo que los empresarios, los españoles y los hispanoamericanos, las academias de la lengua, las universidades, las instituciones culturales, etcétera, han mantenido la comunidad hispana entre América y España y la comunidad iberoamericana, incluyendo a Brasil y Portugal, frente a una especie de desidia o de falta de capacidad de los gobiernos para que eso se produzca. ¿Cómo se ve eso desde América?
LF.- Mire. Yo tuve una muy buena experiencia al llegar al gobierno en 1996, que se hacían las cumbres iberoamericanas. Para mí esas cumbres jugaron un papel trascendental, incluso hasta en mi forma de entender la política internacional. Y España estaba jugando un papel de liderazgo real con esas cumbres. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado y por qué ha cambiado? Yo pienso que fue el impacto de la crisis financiera global del 2007-2008. Afectó mucho a España. Entonces España, que tenía dos partidos políticos fundamentales, el PP y el PSOE, de repente tiene a Vox y tiene a Podemos y ya no suma.
«Europa comete un error, a mi modo de ver, también lo cometió España, que frente a una contracción aplicaron políticas de austeridad»
JLC.- Y tuvo a Ciudadanos.
LF.- Y Ciudadanos. O sea, la cosa se multiplica. Pero también hay mucha contestación callejera. El 15M, y tomando la plaza tal. Y entonces España, afectada por la crisis financiera global, pierde un poco la fuerza política que tenía frente a la región. Y eso, bueno, le afectó por mucho tiempo. Y España empieza a salir de eso, pero perduró. Y quizás no ha salido enteramente, porque también viene la crisis de la pandemia del COVID. Y entonces hay una contracción severa a nivel mundial y los países ya no pueden jugar el rol de antes de la cooperación, el intercambio que tenían. Creo que esos dos factores han influido en la crisis financiera global del 2007-2008 y la crisis de la pandemia del COVID, en el sentido de que generaron unas contracciones muy fuertes. Europa comete un error, a mi modo de ver, también lo cometió España, visto ya en el tiempo, que frente a una contracción aplicaron políticas de austeridad, con lo cual la cosa se agravó porque se convirtió en un problema social. Estados Unidos en la época de Obama lo hizo al revés. Lo que hizo fue aplicar una política monetaria expansiva, y ya se corrigió con la pandemia. Con la pandemia España aplicó también política expansiva, no de modo recorte.
JLC.- España y la Unión Europea.
LF.- Europa en sentido general, por supuesto, presionada por Alemania, que tenía el tema de ser el país acreedor de los demás. Yo siento cuando uno mira ahora retrospectivamente cómo esos dos elementos, sobre todo el primero, jugó un papel en una pérdida del liderazgo, en una política de cooperación y de fomento de una relación de carácter iberoamericano. Pero España ahora está como retomando de nuevo poco a poco. Y ojalá que no se produzcan nuevas crisis para desviar eso, porque yo sentí mucho la importancia de un vínculo con España y con Europa. Y lo siento en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, de las inversiones. Bueno, República Dominicana se beneficia enormemente con las inversiones en el sector turístico. La presencia española en el turismo ha sido clave para la expansión que hemos tenido en esa industria. Pero también las universidades, las instituciones públicas formadas por universidades españolas. O sea que si en realidad se le presta atención, la potencialidad que existe es inmensa para continuar cultivando esos vínculos entre nuestros pueblos. Claro, América Latina también se ha transformado. Los años que van del 2003 al 2013, en la época dorada de la economía latinoamericana, con crecimiento promedio anual de un 5.5%, transformó la región en términos de infraestructura: carreteras por todas partes, edificaciones verticales, arquitectura de acero y cristal. Usted ve eso ya por la América Latina en todas partes. Eso no estaba medio siglo atrás. Es decir, que también ha habido un cambio. Países como Brasil, México, se nota que son países ya miembros del G-20. O sea, se les toma en cuenta, tienen un papel.

JLC.- No debemos abusar más de la audiencia, aunque es muy interesante este intercambio. Yo personalmente estoy aprendiendo mucho de esta conversación, pero quisiera terminar con la noticia de que usted, aparte de haber sido tantos años presidente de la República Dominicana, es ahora el jefe de la oposición con un partido que se llama la Fuerza del Pueblo. Es además presidente de una fundación muy importante, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que ahora es una fundación española también y que ha empezado a funcionar en España. Y sí quería saber qué le ha llevado a esa fundación tan importante en República Dominicana, presente también en los Estados Unidos, ¿qué le ha llevado a convertirla ahora en una fundación española y europea? Y que culminemos así esta conversación respecto a qué papel puede jugar Funglode precisamente en el desarrollo democrático y en el desarrollo económico de este país y de Europa.
LF.- Funglode este año está festejando su 25 aniversario. Se concibió desde un principio como un centro de pensamiento, de análisis, de investigación del impacto de la globalización a República Dominicana, América Latina, el tema de la democracia, plantearse una reflexión sobre los partidos políticos, la sociedad civil, el Estado, elecciones, etcétera. O sea, todo lo concerniente a la consolidación de un Estado de Derecho social y democrático, y finalmente, desarrollo sostenible. Son sus tres ejes de trabajo. Siendo de carácter global, nos vinculamos desde un primer momento con Naciones Unidas. He presidido la Asociación Dominicana de Naciones Unidas, en un momento dado también la Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas. Entonces, lo global es la vinculación con Naciones Unidas, con varias instituciones, con varias agencias, fundamentalmente con el Consejo Económico y Social, con la UNCTAD en Ginebra, porque trabajamos el tema de los commodities, y con la UNESCO en Francia, por los temas de comunicación, cultura y educación. Entonces de ahí su carácter global. Una presencia en Nueva York, trabajando con Naciones Unidas y con las universidades norteamericanas. Igual en la Florida. Entonces, en Españ, hemos tenido una relación también, desde 25 años atrás. De la Fundación nació el Instituto Global, que es una institución de educación superior, y establecimos vínculos con las principales universidades españolas: con Salamanca, Universidad de Alcalá de Henares, la Carlos Tercero, la Autónoma de Madrid, la Rey Juan Carlos… Usted la nombra y ahí estamos. Hemos estado y hemos sentido el impacto positivo que estos acuerdos con la universidad española españolas han tenido. Nuestros profesionales han elevado su nivel. Cuando estuve en el gobierno teníamos un plan de becas y más de 30.000 estudiantes dominicanos vinieron a estudiar a España en distintos ámbitos en medicina, ingeniería, ingeniería industrial, en ciencias sociales, economistas, politólogos. Uno nota el gran cambio que esos profesionales dieron por haber venido a estudiar a España. Luego, fuera del Gobierno, hemos querido mantener esa relación. Y en España hay una actitud de apertura total. Las puertas se abren. Uno solicita intercambios y eso está a la disposición. Entonces nos pareció que llegó el momento de no solamente hacerlo desde República Dominicana, sino desde la propia España. Y estando aquí, tener un acercamiento con la diáspora dominicana en España; que se pueda beneficiar de cómo las instituciones españolas, con las cuales trabajamos, y también puedan contribuir al fortalecimiento cultural y educativo de ellos aquí en España. Y claro, también usarlo para fomentar elementos de la cultura nacional dominicana.
JLC.- Pues le deseo a la Funglode España muchos éxitos. Todo lo que sea cultivar la Unidad Hispanoamericana e Iberoamericana es bueno para los países de las dos orillas del Atlántico, y también para aquellos que tienen sus orillas en el Pacífico, pero son orillas hispanoparlantes. Le agradezco muchísimo esta conversación y espero que tenga muchos éxitos culturales, políticos y personales en el futuro.
LF.- Muchas gracias Juan Luis. Y por supuesto, para garantizar la eficacia de futuro en España, le pedimos a Juan Luis Cebrián que fuera parte del Patronato y él gentilmente ha aceptado.
JLC.- Muchas gracias.
LF.- Gracias a usted y muchos éxitos también en este programa.